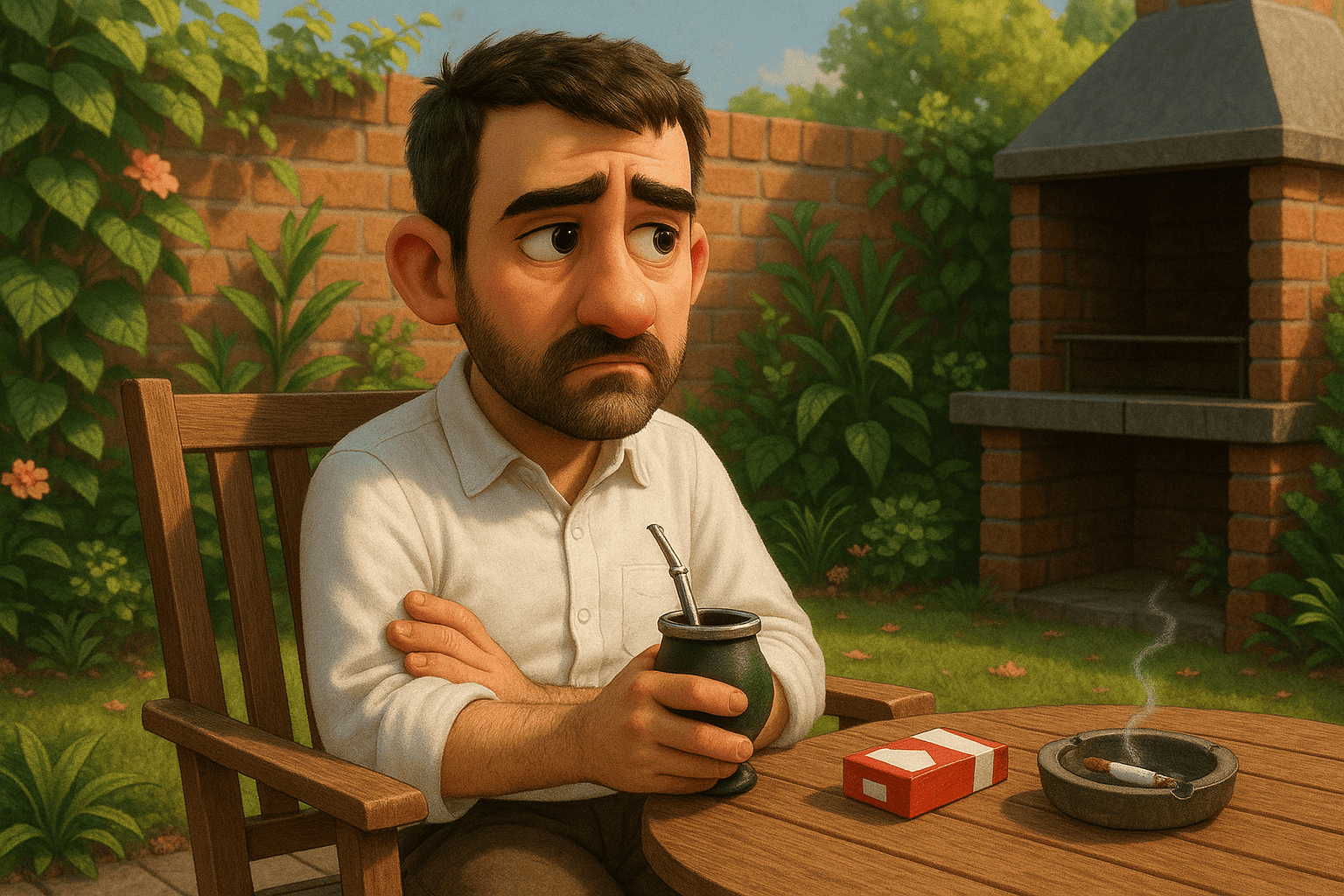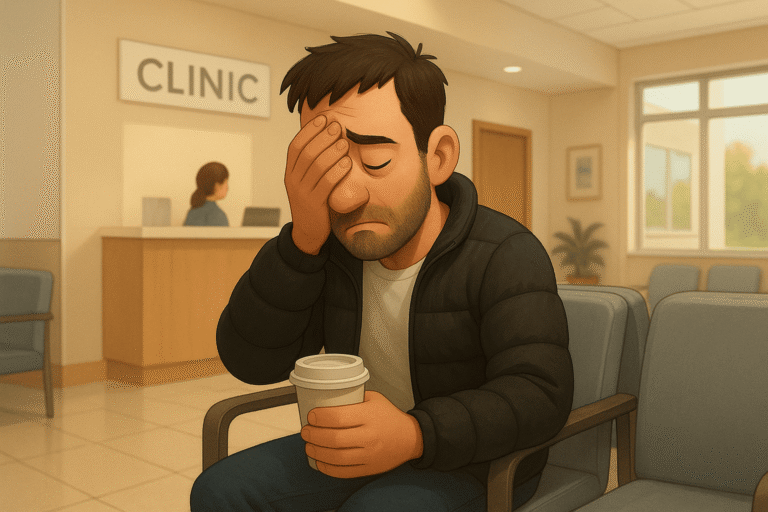Después de esos tres primeros días con la bicicleta como amiga, llegó el jueves… y con él, la primera prueba seria. No salí a andar en bici ni a hacer ninguna actividad física. Llegué a casa después de la oficina con esa sensación de “espacio libre” en la rutina, y fue como si mi cabeza automáticamente quisiera llenarlo con un cigarrillo.
A la mañana seguí con la estrategia de no salir con los cigarrillos de casa, así que logré pasar la jornada laboral sin fumar. Incluso el viaje de vuelta en tren lo manejé bastante bien: mentitas y agua… lo de siempre ya. Pero apenas crucé la puerta de casa, la tentación se volvió más fuerte. No había bici, no había planes, y mi cerebro encontró su momento perfecto para prender el primer cigarrillo del día.
El viernes fue parecido, quizás un poco peor. Ya sabiendo que no iba a salir a pedalear, fui como predisponiéndome a que “en algún momento” iba a fumar. Ese pensamiento hizo que todo el día estuviera teñido de esa expectativa. Otra vez, el primer cigarrillo fue al llegar a casa, y aunque el número total no fue tan alto como antes de empezar este proceso, sí sentí que me costó mucho más resistir.
La diferencia física entre los días con y sin cigarrillos es enorme. El cuerpo se siente más liviano, más oxígeno, más energía, no como cuando fumo, que siento esa pesadez inmediata después de fumar. Y ahí me doy cuenta de que no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino también de tener planes, movimiento, distracciones que me saquen del piloto automático.
Estos dos días me dejaron una lección: el desafío no es solo en la oficina o en la calle, sino también en el “no hacer nada” de casa. Si quiero seguir bajando la cantidad, voy a tener que aprender a manejar esos huecos sin que un cigarrillo se meta en ellos. Lo que sigue es una buena primera prueba: el fin de semana.